“El cordonazo de San Francisco se hace notar, tanto en la tierra como en el mar”
“El cordonazo de San Francisco se hace notar, tanto en la tierra
como en el mar”
No hace muchos días mi agricultor nos recordaba, en su
diario, una Greguería de Ramón Gómez de la Serna que decía que: “Si el rayo ya ha caído, el aviso del
trueno sobraba”. Efectivamente, es esto lo que está pasando por estas
tierras mediterráneas en este comienzo de octubre. Se acercan las tormentas,
llega el tiempo de ellas y varias de sus hileras nos están barriendo estos
días, de lado a lado, dejándonos un rastro de estampidos y ecos. El trueno
sigue al rayo y un largo retumbo deja la huella sonora de una exhalación fraccionada
en segundos. Y nada se escucha en el paisaje sonoro, sólo el atronar de los truenos,
que atruenan.
Escribo cuando el crepúsculo apunta, cuando el cielo se
ilumina al tiempo que lo que me rodea se apaga. Las palmeras de mi parque no
son más que siluetas recortadas, y el fondo de mi mar donde se muestra la
ribera de La Manga un telón negro. No se ve nada, pero desde esa oscuridad emerge
una cortinilla acuosa envuelta en algodonosas nubes que, de momento, traen poca
agua, mientras otras nubes traseras, más negruzcas dirimen sus asuntos a voces
roncas y secas. Es insignificante, como pulverizada, el agua que cae. Parece
como si cayese silenciosa animando a brotar a los resecos hierbajos abrasados
por el verano. La tarde refresca, aunque
con poca intensidad, mientras los rotundos bramidos de la mar resuenan por la
vaguada de La Llana, retumbando contra las escasas rocas y rodando dunas abajo.
No hay nada más contundente que esta tormenta crepuscular. Todo está callado. El
ronquido celeste ha hecho que los petirrojos dejen de crepitar y pasen
desapercibidos los reclamos asustados de los mirlos y el ululato de ese cárabo
que todas las mañanas no deja de saludarme. Y hasta ya ha dejado de sonar,
estos últimos días lo hacía gloriosamente, la dulce y tenaz melopea de la
chicharra.
Y en este atronador romper la hora no hago otra cosa
que recordar a esa ardillita que desde hace unos meses ocupa, madrugadora y
silenciosamente, el ático de esa su cabaña construida en la copa de ese pino
piñonero y que ahí sigue, discreta y sin molestar. Tiene su apartamento en la
teinada urdida sobre la última frondosa rama que sobresale por el vértice del
tejado de un alto edificio que da sombra a los playeros que circulan hacia la
playa por la costanilla de las magnolias y que muchas veces la veo
descender, después de su hartazgo de
piñones, agarrándose a su corteza, en las mañanas en las que yo suelto mi emperezo
y decido campear. Ella sale todas, como un reloj, con luz y cuando aprieta el sol.
La singular ardilla de la calle Las Magnolias es mi
huésped, desde el primer día en que la descubrí como tal y cada vez más
apreciada y querida. La que más simpática me cae. Desde luego vecina mejor que
ella no tengo, ni por hábitos ni por costumbres. Ni un ruido al levantarse al alumbrar
la mañana ni menos al volver a su buhardilla después del matinal paseo, ni el más
leve rastro de suciedad, ni otra alteración que ese su divertido y extraño ascender
y descender y hasta corretear que incita a la sonrisa cuando se le ve sorteando
todos los obstáculos en el azul matinal.
Hay días, digo, que la veo salir a su cotidiano afán,
infatigable en la cacería del piñón. Pero, si yo he salido antes a apostarme
junto a la charca de la costera del Mar Menor de enfrente, es ella quien sale hasta
mí como queriendo saludarme y desearme suerte. La misma que yo le deseo en sus zigs
zags sorteadores de obstáculos y buscadores de fortuna alimenticia.
Observo que mi diminuta ardilla tardará aún en
quedarse colgada inmóvil y cobijada bajo ese su pinus pinea, piñonero, manso, y
doncel para invernar. Confío en verla aún muchas azules mañanas de mi dulce
otoño y luego recriar al año próximo cuando vuelva a serle leve la tierra. La
he visto siempre sola. Puede que un año de estos la encuentre acompañada, pero
en estos andurriales, ahora solitarios, no debe ser fácil encontrarse a una ardilla
soltera. Pero si tropieza con una, casa que ofrecerle ya sabe que tiene.
Acabada la tronada y cuando la luna llena volvió a
lucir volví al paseo para aguardarla. No se me escapó y me hizo un guiño
apareciendo por el pino más copudo y redondo como queriendo hacerse admirar
desde la costera. La luna y también la ardilla siempre fueron de natural muy
coqueto. Ver asomar la luna en soledad y en medio del mar y después de una
tormenta, lo advierto, es adictivo. Ahora que ya ha pasado, permanece aún un
retumbar lejano y alguna luminaria que destella, y hasta se ha serenado la
tarde en el ocaso, pero persiste en aguantar todavía la lluvia, ahora mansa,
aunque me apena que también ella no tardará en dejar de sonar y oler. Porque
por allá de donde ha venido, el horizonte ya está de nuevo y por entero
perfilado.
La luna, la ardilla y la tormenta me despiden esta
tarde. Me quedo con las tres, agradecido, para mis recuerdos, ya saben: he
sufrido el cordonazo de San Francisco, lo he notado junto a la ardilla, la luna,
tanto en la tierra como en el mar.
Texto y fotos La Medusa. Copyright ©
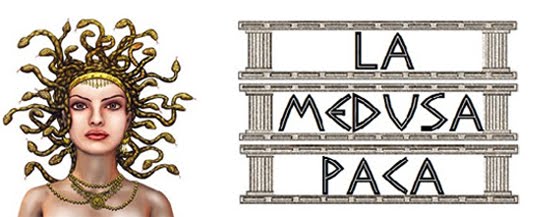













Leave a Reply